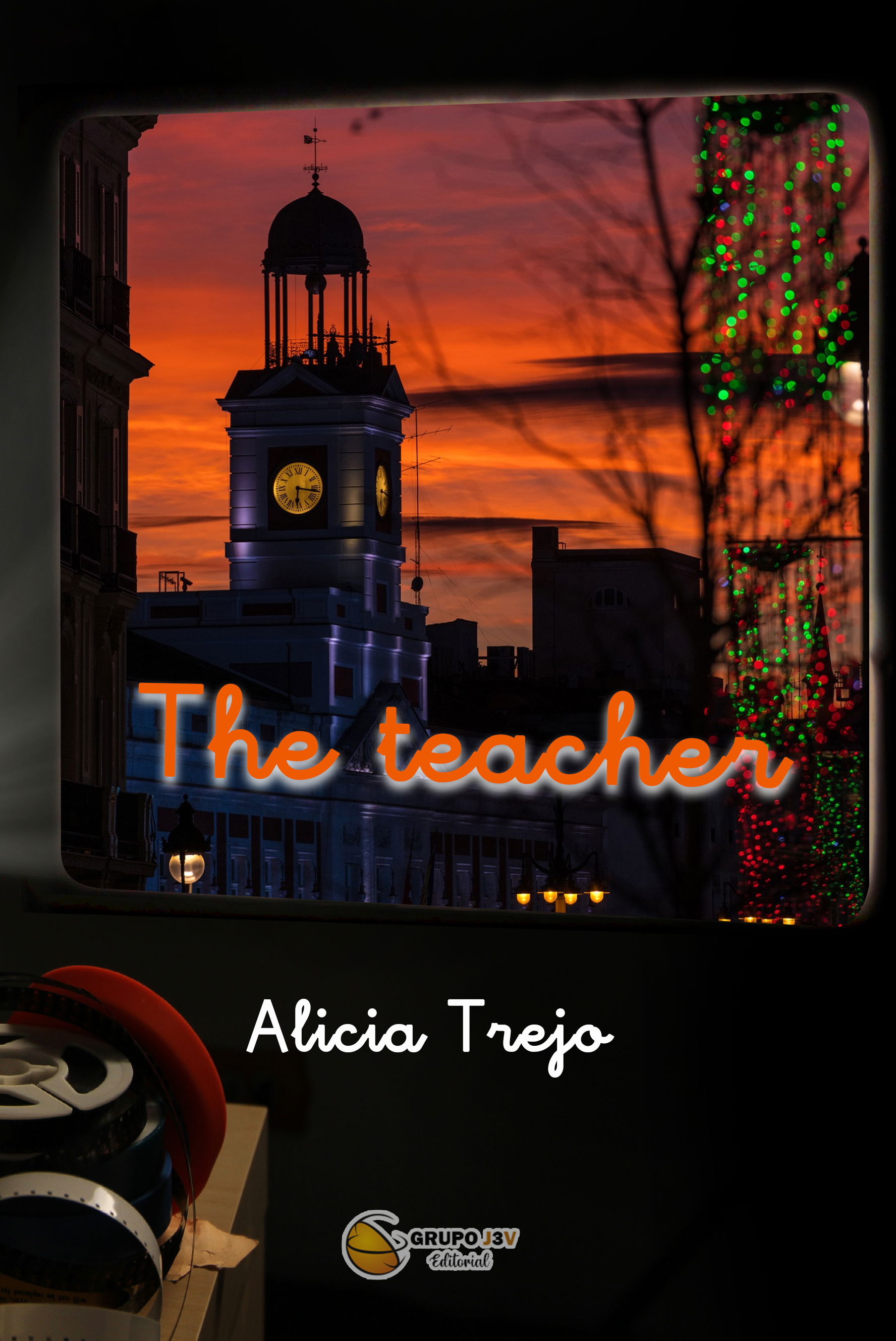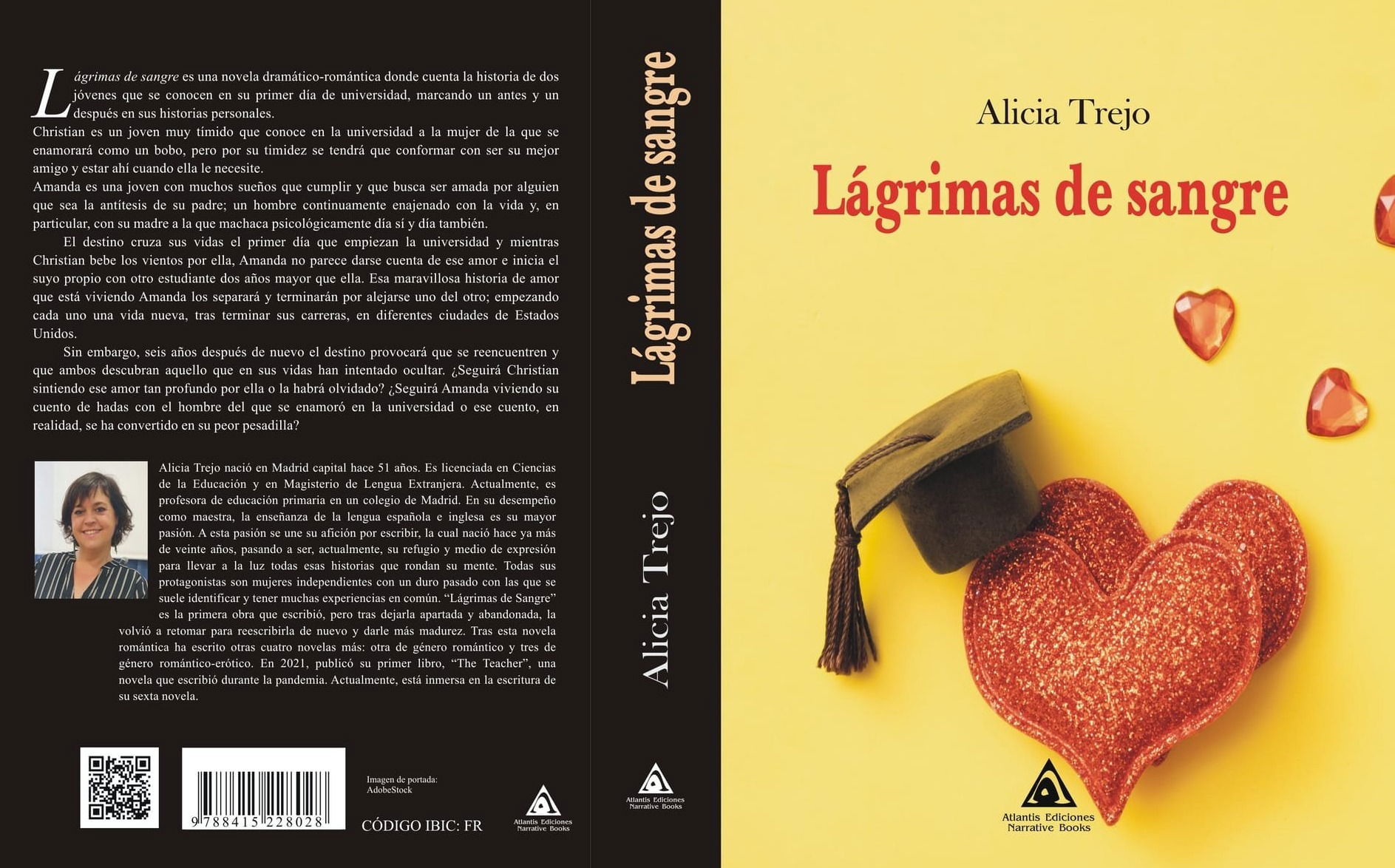El pasado domingo, 30 de abril, fue el cumpleaños de la mujer más importante de mi vida, la que hizo posible que yo esté ahora en este mundo y la que me educó, me vio crecer y convertirme en la mujer que soy: mi madre. Cumplió 90 años.
Me gustaría poder hablaros un poquito de ella, de que a pesar de ser una mujer de apariencia frágil, es mucho más fuerte de lo que ella se cree o lo que le han hecho creer. Cierto es que la vida no se lo ha puesto fácil, sobre todo, porque tanto en su infancia como en su juventud y madurez no se le ha valorado como, realmente, ella se merece.
Mi madre nació en Ciudad Real, en una familia de nueve miembros, siendo ella, por desgracia, la quinta de siete hermanos. Y os preguntaréis, ¿por qué «por desgracia»? Pues bien, porque en la época en la que ella nació, aparte de ser muy patriarcal, especialmente, se consideraba a la mujer muy inferior al hombre y, por tanto, nacía, única y exclusivamente, para ser educada para ser madre y esposa. Si a eso le añadías que por delante de ti, había una hermana mayor y, además, primogénita, y, por detrás, una hermana más pequeña -la que llega casi en la pre menopausia de tu madre-, tenías todas las papeletas para ser siempre el tercero en discordia. Y dejarme que os lo explique mejor.
Mi abuela era una mujer muy sargento, muy estricta y muy poco cariñosa con sus hijos, que tenía dos ojitos derechos: su hija la primogénita y su hija la pequeña; siendo el resto de sus hijos varones los que tuvieran que forjarse un futuro, pero ¿qué pasaba con esa hija que quedaba en medio? Pues pasaba que tenía que ser la última para todo. Si había que estrenar un vestido, primero, tenía que hacerlo la hija mayor y después la pequeña, mientras que mi madre heredaba los vestidos que sus hermanas iban desechando. Si había que casarse, primero iba la primogénita y después la pequeña, estrenando ambas vestido de novia blanco; sin embargo, la tercera en discordia debía de esperar a que sus hermanas dieran el sí quiero primero, para después poderse casar ella con el vestido heredado de su hermana pequeña al que, tras hacerle unos pequeños arreglos, modificarlo lo suficiente como para parecer distinto.
Mi madre pasó su adolescencia cuidando de su hermana pequeña y su juventud cuidando de los hijos de su hermana la mayor. Cuando tuvo su primer pretendiente, mi abuela le obligó a rechazarlo porque ¿no pensaría que se iba a casar ella antes que su hermana la mayor? ¡Por encima de su cadaver! Cuando tuvo un trabajo, mi abuela intentó que la echasen de dicho trabajo porque «no era digno para una moza virgen y casadera como ella»; sin embargo, su hermana mayor pudo trabajar de maestra hasta que se casó y su hermana pequeña de dependienta, la misma profesión que ejercía mi madre, aunque para ella no era tan indigno.
A todo esto, mi madre fue una mujer adelanta a su tiempo por obligación, no por decisión propia, ya que se casó con 36 años; cuestión que en aquella época era totalmente impensable porque si no te casabas tras la mayoría de edad, cumplidos los 21 años, o incluso antes, las posibilidades de hacerlo bajaban considerablemente, y, a medida que iban pasando los años, ya ningún hombre te quería porque eras muy vieja para ser madre y solo te quedaba ser una solterona fea y amargada. A pesar de que mi madre iba camino de convertirse en ello, apareció mi padre para «salvarla» de quedarse así.
Como habrás leído he puesto la palabra «salvarla» entre comillas porque, precisamente, más que una salvación fue una condena. Seguro que estarás pensando cómo es posible que diga eso de mi padre; muy sencillo, soy realista y, aunque le quise mucho, desde que tuve uso de razón supe que mi padre no era ni buen marido ni buen padre. Mi padre era un ser egoísta, con un genio de mil demonios, cabezón y con el que no se podía razonar; pero eso no era lo peor, lo peor era que tenía adicción al juego. Imagínate la bomba explosiva que era mi padre para una mujer que ya su madre se había encargado de destrozarle la autoestima y que se creía que no valía para nada. Realmente, no fue de mucha ayuda, ¿verdad?
Mi padre no sólo le dio muchos sinsabores económicos, teniendo mi madre que pedir dinero prestado para llegar a fin de mes o pagar la letra del piso, o bien pidiéndole a las vecinas que no tirasen la ropa de sus hijos, sino que se la dieran a ella para que nosotros la pudiéramos usar. Le dio más disgustos que alegrías, pero lo que es peor la machacó psicológicamente hasta la saciedad. Sí, como estás leyendo, mi madre ha sido toda su vida una mujer maltratada psicológicamente: primero por su madre y después por mi padre; aún así, y aunque ella no lo crea, ha sido una mujer fuerte que ha luchado por sus hijos y por sacarlos adelante; ha tenido que tomar decisiones muy duras, como aquella vez que decidió cerrar la puerta de nuestro piso de Madrid, para irse a vivir a Málaga, donde mi padre estaba trasladado, y así evitar que mi hermano cayera en la heroína, esa maldita lacra que destrozó a muchos jóvenes y sus familias en los años 80. Gracias a eso, mi hermano se alejó del entorno que le estaba arrastrando a las profundidades de la adicción y, probablemente, del SIDA. Porque sí, en aquella década, esa enfermedad apareció con mucha fuerza y los drogadictos eran blanco fácil de contagiarse al compartir las jeringuillas con las que se inyectaban la droga. Se puede decir que mi madre, sí salvo a mi hermano. También tomó otras decisiones no tan correctas, pero ¿quién en esta vida siempre sabe decidir bien o no cometer fallos en sus decisiones? Nadie. Absolutamente, nadie.
Esta es la historia de mi madre, la que el domingo cumplió noventa años de una vida llena de sinsabores y con pocas alegrías. Casi me atrevería a decir que las únicas alegrías que ha tenido han sido: el nacimiento de sus hijos y sus nietos, y ver que tanto mi hermano como yo nos hemos convertido en dos personas de provecho; pero también me atrevo a decir que esa vida que le han obligado a vivir -piensa que la época en la que nació, a las mujeres no se las motivaba para ser independientes y valerse por sí mismas, y que solo las más valientes rompían con ese yugo, mientras que el resto lo aceptaba como algo que era lo normal y lo que tocaba- le ha convertido en una mujer que, ahora que puede, no sabe ser feliz. No sabe valorar los momentos dichosos, como la comida del domingo donde sus hijos y nietos la agasajamos con regalos y le cantamos el cumpleaños feliz en una restaurante; no sabe disfrutar de su vida independiente porque sigue fingiendo que no sabe hacer las cosas sin que antes alguien le dé el visto bueno; no sabe valorar el amor que le damos, aunque ciertamente no seamos mucho de decírselo, pero sí de demostrarlo tanto sus hijos como todos sus sobrinos y los pocos hermanos que le quedan, porque nunca se ha sentido querida; no sabe, en definitiva, ver las cosas buenas de la vida.
Por todo ello, su cerebro busca cualquier excusa para estar amargada, triste, decaída, sentirse que no tiene suerte y que solo las cosas malas le pasan a ella; sentirse una inútil que no debería de seguir en este mundo y que mejor Dios se la lleve ya consigo; sentirse menospreciada, infravalorada; sentirse que no vale para nada.
Gracias a lo bien -léase con ironía- que le ha tratado la vida y a que ahora su cerebro empieza a perder facultades y a olvidar muchas cosas, ella, mi madre, mi querida madre, esa mujer a la que debo tanto, se olvidó de ser feliz.
¡FELIZ 90 CUMPLEAÑOS, MAMÁ!